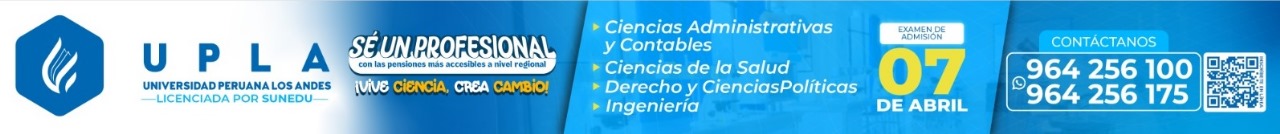Por:
Anabel Acuña Aliaga
Angelizabeth Balvín Marín(*)
Evaristo

En un baúl de madera, en su casa de adobe de Ahuac, en Chupaca, un hombre que dedicó su vida a la minería tiene guardados 25 años de su memoria. Cuando le preguntamos sobre aquella vida dentro de los socavones, Evaristo Domingo Salvatierra, 79 años, jubilado, saca con cuidado sus recuerdos y nos muestra el largo camino que tuvo que recorrer para sostener a su familia: mamelucos, botas, portaviandas, discos hasta los olvidados intis, monedas que perdieron su valor.

En su pared, Evaristo cuelga experiencias de su vida minera. En una se le ve junto a su cuñado frente al campamento minero. Para entonces tenía cerca de 26 años y no imaginó que llegaría desde la fértil tierra de Ahuac, un rincón escondido en el valle del Mantaro, hasta la unidad de producción minera de Yauricocha, en la serranía de la provincia de Yauyos, Lima. Nacido en la extrema pobreza como hijo mayor de ocho hermanos, tuvo que cargar con la responsabilidad de proveer alimentos para su familia desde su temprana edad.
Cuando nos acercamos a la única foto que tiene de su familia, nos cuenta que empezó a trabajar en las grandes haciendas de Iscos y Sicaya, donde 2 soles de oro era el sueldo más generoso que obtenía, si es que no reemplazaban su pago con papas. La escuela de la vida no fue más generosa que el pequeño salón donde, durante 3 años, aprendió matemáticas al costo de arrodillarse sobre chapitas y recibir un reglazo en la mano por no aprenderse las tablas de multiplicar. Los recuerdos de sus años de trabajo cosechando algodón en la costa y el sabor dulce de los granos de café recién cosechados en la selva, son vivencias que al contarlas nos sacan sonrisas de vez en cuando. No hay fotos de esa etapa de su vida porque su sueldo era tan malo que apenas le permitía subsistir.
“Pagaban muy poco, uno o dos soles, por eso le dije a mi hermana que su esposo, Humberto Montero, me consiguiera un trabajito en la mina donde trabajaba. Ya, ya, que venga, me dijo y así llegué a la mina en el año 1966”, dice Evaristo entregándonos las fotos donde aparece con sus compañeros de trabajo. Ahí se revela como un hombre cubierto de mineral y barro, con rostro marcado por la seriedad que logra ocultar el temor que sentía cada vez que la dinamita estallaba, desgarrando la roca para mostrar el codiciado mineral.
Su falta de experiencia se encontró con la indiferencia de la mina, que no ofrecía más que indicaciones del “maestro”, un oficial veterano que esculpía la tierra a punta de taladro y dinamita. Evaristo soportó el bullicio ensordecedor de taladros y explosiones durante un año, hasta que su oído cedió ante la cacofonía subterránea, pero no se detuvo por aquel detalle, pues era común que los mineros pierdan de a poco la audición, sino que siguió persiguiendo el sueño de construirse una casita y establecer un hogar.
Al año y medio de trabajar como ayudante, decidieron compensarle el esfuerzo. “Te voy a ascender a maestro oficial me dijeron, y yo me alegré, trabajé 19 años como maestro, pero no era maestro de nada, solo me explotaron”, cuenta mientras, con esfuerzo, se levanta de su asiento para estirarse. Cada cierto tiempo tiene que realizar unas pequeñas flexiones para lidiar con su dolor de espalda. Por esos movimientos, ahora podemos apreciar su verdadera estatura. Es un hombre alto, pero cuando camina, apoyado por dos bastones, su columna encorvada reduce sus casi dos metros a la mitad.
Sus constantes carraspeos interrumpen su hablar cuando nos cuenta cómo salvó su vida luego de quedar enterrado por un derrumbe mientras construía una chimenea. “Nos topamos con cobre suelto y nos sepultó”, recuerda y cuenta que escuchó el grito de auxilio del oficial y el sonido de los trabajadores de las galerías cercanas que acudieron en su ayuda, sacando con picos y lampas el mineral y las tablas para liberarlo. Logró salir vivo, pero un incontrolable temblor se apoderó de su cuerpo mientras era llevado al hospital. “Me pusieron oxígeno un rato y luego me mandaron a almorzar a mi casa”, dice, y ríe. Nadie del hospital fue a preguntar por él luego del accidente, ni siquiera le ofrecieron una compensación. Su único mérito fue seguir vivo para volver al trabajo la mañana siguiente. Mañana que muchos de sus compañeros no llegaron a ver en la mina.
Evaristo recuerda aún cómo murió su vecino cuando cedió la madera donde realizaba mediciones y el túnel se vino abajo. O las ocasiones en las que la explosión tardía de una dinamita arrancó extremidades a varios mineros. También recordamos lo que nos contó su hija, Laura, cuando de pequeña escuchaba a sus amigos y vecinas llorar cada vez que la sirena de la ambulancia ululaba dirigiéndose al pequeño hospital del campamento, llevando consigo a un padre, un hijo o un hermano accidentado. Era un doloroso suspenso tener que esperar a que su padre Evaristo entrara por la puerta de su habitación, sudoroso, con las botas llenas de barro y el mameluco impregnado de mineral. Es ella también quien guarda cuidadosamente los documentos de salud de Don Evaristo, papeles que certifican las hernias que sufrió en el sector de ventilación, donde tenía que cargar gruesas maderas para reparar los marcos de madera, o la silicosis que adquirió al respirar el polvo y el humo de las galerías.
Cuando le consultamos a Evaristo si la empresa les ofrecía alguna supervisión médica el niega con un movimiento de cabeza y el ceño fruncido. “Mientras trabajamos tranquilos a ellos no les interesaron nuestros pesares, el tratamiento que logré conseguir fue luego de salir de la mina”, suspira resignado y cierra con cuidado el baúl de recuerdos. “Trabajé por 20 años, trabajé con todas mis fuerzas, pero nadie lo recuerda”. Nadie, ni los pobladores de su pueblo natal, donde junto a una asociación de trabajadores, logró construir con aportes el colegio donde ahora decenas de niños logran acceder a una educación que él nunca pudo. Nadie, ni siquiera la empresa a la que le dedicó 25 años de su vida, que a falta de un año más de trabajo, no recibe una remuneración adecuada por sus años de servicio. Nadie más que él y su familia recuerda cómo sobrevivieron a los años luego de que, cansado del maltrato de sus superiores.

Evaristo firmó su renuncia voluntaria, ignorante de la Ley, confiando en que le darían mayores beneficios que una jubilación. –Aún quedan en cajones, los innumerables papeles donde exigió la remuneración por sus enfermedades profesionales, donde más de un abogado, cual mosquitos a la miel, consumieron el dinero de Evaristo, asegurando prontos resultados. “Su primer y único pago por enfermedad profesional le llegó 7 años después de salir de la mina”, dice Laura y agrega: “Seis mil soles, que solo alcanzó para una máquina chupetera y un terrenito para sembrar”.
Antes de despedirnos, Evaristo nos ofrece una cena en las dos únicas tazas que no están despostilladas y con unas hojas del árbol de cedrón que con esfuerzo logró plantar en su patio. Mientras toma su taza caliente, le pregunta a su hija cuándo tiene que cobrar su jubilación. Su memoria ahora cae de nuevo en los pequeños charcos del olvido que han ido aumentando con los meses. “Ponme un huayno, así recordaré mis buenos años”, pide el minero jubilado como un efugio para sus recuerdos. Tarareando, observa el rostro pintado de su difunta esposa en el cuadro nupcial que cuelga sobre la pared de adobe de su casa en un rincón escondido del valle del Mantaro.
Aniceto
A más de 299 kilómetros de distancia, en el corazón de Chosica, el cuarto de ladrillos de Aniceto Marín Argumedo, también se convierte en un santuario de sus recuerdos. La luz se filtra entre las cortinas desgastadas, iluminando las reliquias que narran una vida dedicada a la minería. Entre las fotografías en sepia y las indumentarias antiguas, Aniceto se sumerge en un viaje hacia los profundos 18 metros de tierra de su pasado en el viejo Millotingo, cuando la juventud de sus 17 le susurraba promesas de un futuro mejor.

El eco de su propia historia resuena en sus oídos mientras, con manos arrugadas, sostiene con reverencia su falsificada acta de nacimiento de tiempos pasados donde tuvo que subirse un año de edad para poder empezar a trabajar. Las palabras de Aniceto fluyen como el río que serpentea por las montañas, desentrañando una narrativa marcada por el trabajo arduo desde la infancia a sus 8 años de edad. La mina familiar, los pesados baldes de minerales, el tren que transportaba sueños y esfuerzos: cada detalle se entrelaza en el tejido de su memoria.
Aniceto comparte la travesía que lo llevó a Casapalca, Centromin, en busca de un mejor porvenir. Las expectativas de un salario más digno se desvanecieron frente a la crudeza de la realidad. Con una mirada perdida en el horizonte, relata los infortunios que presenció, los accidentes que arrebataron vidas de compañeros perforistas. La tragedia se dibuja en sus palabras y una lágrima, testigo mudo de aquellos días oscuros, se desliza por su mejilla cuando nos cuenta cómo uno de ellos quiso revisar por qué la jaula no bajaba a recogerlo y, al asomarse, su cabeza fue aplastada por el ascensor que esperaba.
En un giro del destino, alejándose de la muerte, Aniceto se traslada a Electroperú, en las lejanías de Pomacocha. Las risas se entrelazan con los recuerdos. Sonriendo, con tono picaresco y con los ojos alegres, el ex trabajador nos relata cómo huyó de la empresa minera de Yauli, Volcan, debido a que cuando era guardia de seguridad, dejó pasar una cerveza a un compañero y amigo de turno: tenía miedo de que lo vetaran y decidió no volver a pisar el lugar. Tomando su mochila, comenzó a llenar sus contadas ropas y, con la mano de su amada esposa como guía, regresó a su antiguo trabajo en Electro Perú, pero esta vez en un diferente cargo. Tras un mes de prueba, quedaría definida su permanencia en la empresa.

Tras 5 años en aquella mina desempeñando cargos como perforista, capataz y finalmente guardia de seguridad, con nostalgia expresa cómo creía que duraría más en ese puesto; sin embargo, la cicatriz en el tobillo de Aniceto, visible al subir la parte inferior del pantalón, nos deja ver la huella de una fractura pasada. Al hacer una inspección en la chimenea de 30 metros de profundidad, su pie quedó atorado en una madera de apoyo y terminó fracturado por una hojalata de mezcla que cayó desde 5 metros de altura. No volvió a ser el mismo tras 7 meses de descanso médico, renunció y se jubiló tras 35 años de experiencia minera.
Al preguntarle si se arrepiente de todos esos años bajo tierra, Aniceto, sosteniendo su casco con la dignidad de quien ha labrado su propio destino y con los ojos llenos de memorias, responde con un orgullo que trasciende la adversidad: “¿Arrepentido de mi dedicación y experiencia?, jamás”.
(*) Producto del curso de Periodismo Interpretativo de Estudiantes del IV Semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú.